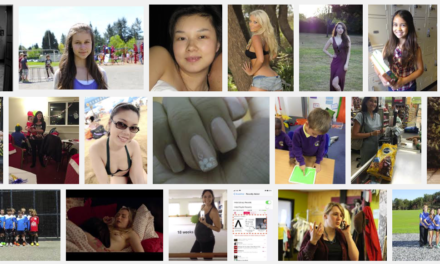No es nada. Una mañana gris como cualquier otra, como si diciembre hubiera prestado uno de sus días para estos cálidos –infernales más bien– días de verano. En vez de tomar café, estoy tomando paracetamol en polvo, esperando que su poder científico alivie mi dolor de garganta y ¿por qué no? también que cure milagrosamente un ojo rojo que tengo desde hace unos días.
Mi mujer, la bromista, pregunta cada vez que me quejo por las lágrimas y por el escozor si quiero un parche. Sonrío y le digo que sí. Es hora de cumplir esa fantasía de que soy un pirata, de que soy Catalina Creel o Sergio Goyri como cuando la hizo de villano de Televisa. Un parche es un gran símbolo de misterio y es un signo distintivo tan evidente, y tan violento, que no lo puedes pasar fácilmente por alto. Los curiosos, los imaginantes, le pueden dar todo tipo de interpretaciones al parche y se responden un sinfín de preguntas–: ¿Cómo perdió el ojo? ¿Por qué lo perdió? ¿Se arrepentirá? ¿Cuándo se mira al espejo, es un recordatorio triste o reafirma la persona que es? ¿Será un asesino, un pirata, un villano o simplemente un desgraciado, un desafortunado? ¿Y si es un engaño para conseguir comida, monedas o mujeres? Una opción, posiblemente, consistiría en usar un parche feliz. Un parche hecho de tela estampada con corazones, o estrellas, o hello kitty, pero eso no creo que ayude. Si acaso lo hace más tétrico.
Si viviera en un puerto, unos cientos de años atrás, probablemente usaría el parche como una faramalla. Sería parte de mi uniforme para tener trabajo de marinero, cuyo pasado es un misterio y cada vez que le preguntan–. Oiga, ¿usted cómo perdió el ojo? –Respondería herido como un perro–. A usted qué demonios le importa –mientras saco un puñal, un cuchillo, una daga para limpiarme la basurilla entre los dientes. Entonces alguien, el más abusado, asociaría esa limpieza dental con un tropiezo y le diría a sus compañeros–. Mira, mira como se limpia los dientes. Imagínate que tropezó con algún desgraciado en el puerto y en vez de clavarse el puñal en el paladar, se rajó un ojo.
Mi parche improvisado consiste en un kleenex doblado en cuatro y unos lentes oscuros. Es nada romántico y bien rudimentario, pero funciona para evitarse las molestias unos minutos, una hora, hasta que me harta y tengo que cambiar la técnica (la otra técnica es todavía más rudimentaria que el parche de kleenex: Mantener cerrado un ojo). He pensado en ir a una farmacia a comprar un parche pero me darán uno blanco, cuando lo-que-más-quiero-en-este-mundo es uno negro (y de piel, de preferencia).
Mis días son más grises, probablemente, por ese ojo que tengo cerrado. Tal vez es el ojo que recibía los colores que daba el sol. Es el ojo bueno, el que podía interpretar las radiaciones, la refracción de la luz, el rebote de partículas y su teatro de luz a ciertos niveles, y ciertas frecuencias. El ojo que sobrevive es el que no le da color a nada y ve las cosas en su forma más simple, más burda. Mira siluetas, mira líneas y mira sombras. Es el otro ojo el que me ayuda a navegar en la oscuridad del mundo y qué, pero qué tristeza, si mi ojo de colores estuviera parchado.
Ya aprenderé.