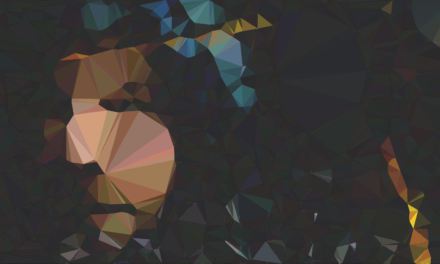Escribo mi columna mientras veo Tren a Busan en Netflix. Es una película coreana de zombies. Pienso, mientras la veo, que juegan con el sector que faltaba, una generación de treintones y cuarentones que ha crecido con el tema y lo ha visto y lo ha jugado tanto, que pareciera de verdad estar preparado para los muertos hambrientos. Tiro a la cabeza, muchacho, y que no te muerdan.
Un padre, creo que de mi edad, y su hija están atrapados en el tren a Busan cuando ocurre “el incidente”. El tren es un excelente escenario: no es vertiginoso como un avión, pero no tiene la restricción de un autobús. Cada vagón es la entrada a un microuniverso, los personajes dejan atrás una piel y adquieren otra. Todo lo que se aprende mientras caminas, y luego saltas y sobrevives, y la bestia sigue en movimiento. Lo que me recuerda otra película de trenes y mundos: Snowpiercer.
Los coreanos y sus movimientos exagerados, grotescos, agregan una novedad a la mitología zombie. El padre es un maldito egoísta, un personaje despreciable. Pero es comprensible: quiere salvar a su niña y la salvación es redención. La película asemeja a una regla básica del cuento: la transformación, el personaje se ha convertido en otro.
Pero pensaba, en realidad, escribir mi columna ayer mientras miraba Castlevania. Otra nueva de Netflix y basada en juegos que consumieron buena parte de mis fines de semana y de verano cuando era un chamaquito. Parece que la humanidad no ha obtenido una resolución justa en cuanto a sus monstruos y sus videojuegos: vampiros, hombres lobo, cíclopes y oráculos; el bestiario del terror y entretenimiento sigue creciendo. En Castlevania agregaron otro monstruo terrible: una facción rapaz de la Iglesia católica. Qué barbaridad. Nunca vamos a terminar. La televisión sigue escupiendo todo lo que hemos soñado. No es queja, resignación: el tiempo no alcanza.
Algunos piensan, gracias al tiempo que toma ver una serie tras otra, que el proceso es similar a leer una novela. Yo también lo pienso, desparramado en mi sillón por más de seis horas y percibo como mis articulaciones se pulverizan. Después de todo, desde muy temprana edad nos enseñaron que el único ocio aceptable es la lectura, por favor. Libro en mano. Aprovecha tu tiempo. Son tantas las falacias y los deberes que ya no hace daño ser sincero, ambos son cosa de ocio.
La televisión consigue crear mundos a través de las conexiones entre personajes, episodios, de un persistente truco de luces y de sombras. La televisión es un truco mágico, una combinación de actuación y ritmo, de fórmulas y rituales: las risas grabadas, las pausas de la cámara en los rostros para que el espectador aprecie las emociones simuladas, la entrada a la música que nos conduce milagrosamente a ser los testigos de una creación, el mundo suspendido en una historia, un sólo tiempo. La diferencia es notable: las letras no poseen la mandíbula cuadrada de Jon Hamm o el rostro colegial de Elisabeth Moss. El contraste monocromático de una hoja impresa no se compara a los juegos luminosos y rojos de David Lynch.
Los libros son otro tipo de salvación. No son espejismo, pero puerta. Gracias a nuestra memoria, poseemos un catálogo de rostros y ademanes que podemos usar a conveniencia para vestir a los personajes. Más de una vez, hablo de mi propia experiencia, esto me ha resultado incontrolable y algunos personajes también son mi madre, mi mejor amigo, mi hermano. Y luego hay personajes quiméricos, cambiaformas, que no pueden quedarse en el mismo cuerpo mucho tiempo y si un día eran Jeremy Irons, otro son el tío Norberto. Pedro Armendáriz no tiene que ser Filiberto García cuando podemos usar el rostro de nuestro padre, de nuestro abuelo o de nuestro profesor preferido.
En una serie de televisión somos los testigos, pero en un libro somos los directores y la imaginación nos secuestra, nos compromete a la creación de los escenarios y los detalles. El cerebro prodigioso adopta y asimila los escenarios que no ha vivido cuando están bien escritos. No es literatura cuando no confronta, cuando no “golpea” o te maltrata como paciente que recibe sus electroshocks, dirán algunos, pero creo que la confrontación es sólo un proceso de cientos o miles de posibilidades. En siete tomos de En busca, confrontar al lector es mínimo cuando también hay un manglar de historias, de chismes, aristócratas monstruosos y dioses del tiempo. Ni hablar de Harry Potter, el cual está repleto de confrontaciones, básicas en cualquier serial del estilo, las cuales están diseñadas para mantener a los chavitos angustiados.
El placer de la lectura siempre debe contenerse a sí mismo, existe un libro para cualquier desposeído; el espejismo es nuestro: la experiencia de un libro parece infinita, inacabable, y si nos empeñamos puede que nos acompañe hasta el final de nuestras vidas.