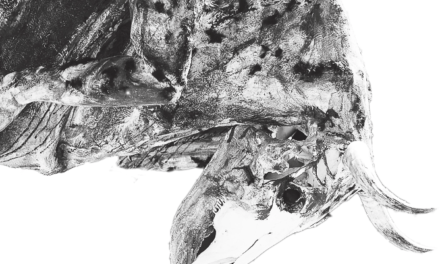Cuando escuchó por televisión al reportero exclamar: “¡Ya valió madre!”, lo apagó. La transmisión fue en vivo desde Tijuana. Guardó en una maleta las armas que había reservado de su armería. Se acarició el bigote y luego la panza. Sabía qué hacer. Al parecer los zombis ya habían transformado toda Norteamérica y caminaban lento, pero seguro, hacia México. “Como testigos de Jehová, pero sin tocar la puerta”, pensó.
La primera parte del plan ya estaba hecha: conseguir dinero mientras aún servía. Cerró la tienda para preparar su escape y aprovechar el dinero mientras aún valía. Suspiró… Tendría que desempolvar la Harley e irse de noche, que no lo vieran en su barrio.
Ernesto “Pistolas” Medel, a tres meses de la invasión zombi en México, era seguido por un escuincle que lloraba por su madre. La Harley duró poco, se había terminado la gasolina y tuvo que abandonarla. La escopeta estaba atada a su espalda. No era su mejor arma, pero esas otras tuvo que abandonarlas. Habían caminado por la carretera a Puebla, buscando entre los coches abandonados provisiones. El niño trataba de platicar pero le ignoraba. Cuando llegaron a la primera gasolinera, y les recibió el encargado zombi, Ernesto empujó rápidamente al niño hacia el zombi y disparó. El escudo humano comprobaba su efectividad cada tanto que algún pendejo le seguía. La mejor arma.
Caminando más, balas menos, encontró otra Harley. Casi idéntica. La Harley era broma y consuelo de un dios. Sintió nostalgia y se montó en ella. Aún quedaba gasolina. Arrancó. No se había divertido tanto desde que fue parte de la guerrilla y mató gringos en Uruguay. Cantó una vieja canción a falta de radio: “El rey Satán va en su cadillac rojo, no me esperes despierto mamá, tú tampoco mujer, que me invitó a viajar. Voy de viaje al sur y presiento que no voy a regresar”.