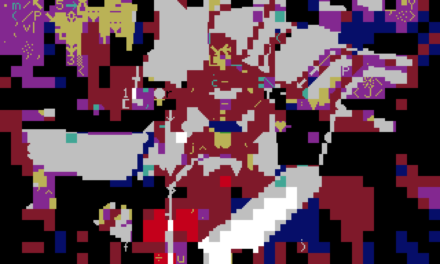La estatua humana se deshizo y, como polvo enamorado, cubrió de tierra el escenario. Unos minutos después, surgieron una veintena de cuerpos desde las profundidades de la tierra. Mateo estaba entre ellos. Se miró a sí mismo. Se palpó el estómago, la cabeza y el sexo. Todo estaba en su lugar. Ya no era la mujer, tampoco la quimera. En tan poco tiempo, con tal experiencia, sentía el cuerpo molido pero satisfecho, como si hubiera regresado de un largo viaje. Dalila, quien estaba a su lado, acarició su hombro. Se miraron y se abrazaron. Ambos echaron a llorar y a reír. El Círculo de los Amorosos rugió en ovaciones y chiflidos.
—¿Siempre es Sabines? —preguntó Mateo a Dalila.
—Hoy sí, mañana quizás sea otra canción de amor.
—¿Te irás de aquí?
—Nunca.
—¿Puedo acompañarte?
—Tanto como quieras. Aquí estaré: yo y los otros.
Mateo quería preguntar más cosas pero Dalila lo detuvo.
—Rápido, dame la mano.
Obedeció. Los reflectores iluminaron las salas. Mateo pudo ver a la gente: hombres con máscaras de animales, payasas, arlequines, viejos de gabardinas rasgadas, indigentes que bebían y se manoseaban, una pianista que tuvo mejores tiempos, un barrendero que aplaudía con la escoba estorbándole entre las manos, religiosos de variadas creencias: budistas, católicos y wiccas. Mateo, repentinamente, soltó tremendas lágrimas y gimoteos porque se supo diminuto, alguien insignificante y sabía que, para salir de ahí con algo de dignidad y orgullo, tendría que representar el teatro para toda esa gente, una y otra vez, hasta que, si tenía suerte, su amor fuera algo digno de Dalila. Ella le jaló para que hiciera la reverencia. Los aplausos clamaron con más fuerza el gusto por el espectáculo recién terminado. Apenas pudo escucharse que las bocinas exclamaron: “La próxima función será en una hora”.

Has leído “Mateo, el amoroso”.
- Pasa a la página 1 si quieres vivir otra vida de Mateo.